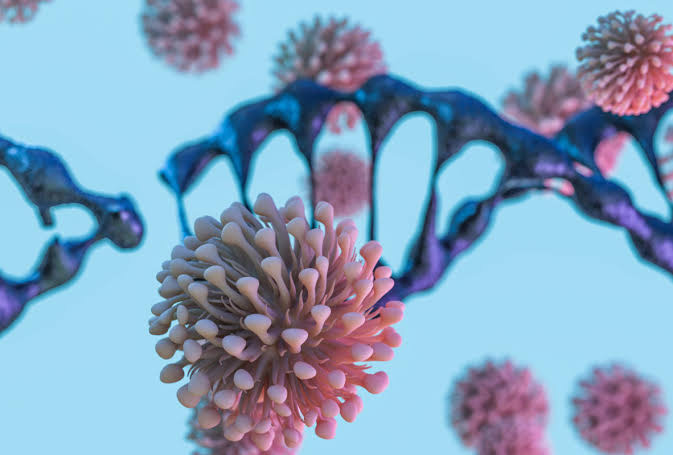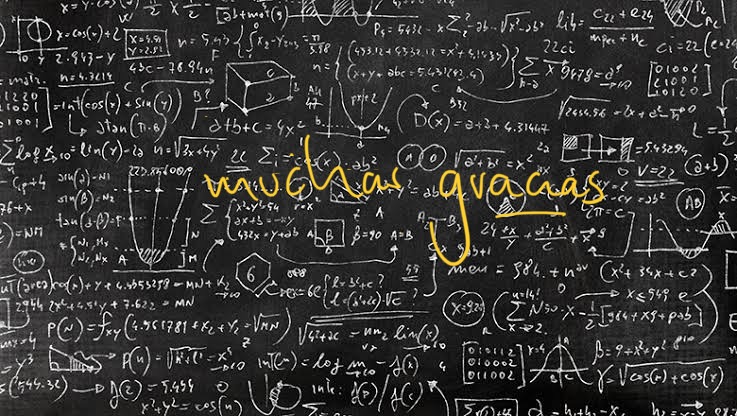Estoy por cumplir un año de confinamiento, como casi todos mis paisanos. Íbamos a guardarnos por dos semanas y estamos ya en la 51. Engordé y enflaqué. Lloré y reí… hoy estoy hasta la madre.
Hice ejercicio. Dejé de hacerlo. Leí, tomé cursos, aprendí y seguí con mi vida lo mas parecido a lo normal. Asistí a webinars para ayudar a mis hijas a enfrentar esto, para ser mejor papá, para que no me ganara la desesperación. Estoy hasta el gorro de que me den consejos y me digan cómo sacarle provecho a esta chingadera.
Recé. Engordé otra vez. Me convertí en la señora de las plantas, me aficioné por la cocina y empecé a a trabajar demasiadas horas extra.
Estoy agradecido por estar como estoy, por estar bien y tener empleo, por no haber perdido a nadie, por estar vivo. En verdad, lo estoy, pero hoy es uno de esos días fatídicos.
Y se vale despotricar.
Mis niñas me piden salir, pero saben que no podemos “porque el coronavirus no se ha ido”, pero insisten en ver a sus amigos. Tienen cuatro y seis. La grande vivió dos años de kínder, la pequeña estuvo un año. Quiere jugar y estoy seguro que le falta contacto con otros pequeños.
Las quise llevar a terapia, están saturados los psicólogos infantiles o andan haciendo su agosto con todos los papás que estamos desesperados de ver los cambios de actitud: gritos, lágrimas, berrinches y tristezas.
Las dos nos acusan que “están todo el tiempo en casa, pero no conviven con nosotras”, argumentan. Tienen razón. La vista cansada llega después de los 45, pero ya la vivo por la compu.
Veo a mis alumnos desgastados, a mis amigos tristes y mi reflejo demacrado. Las ojeras ya se marcan más, las canas son notorias y el insomnio se hace presente un par de noches por mes.
Me conflictúa estar encabronado sabiendo que debería estar agradecido, disto mucho de la perfección, lo siento. Hoy estoy hasta la madre del encierro. Pero solo tengo que sobrevivir hoy.
Mañana será otro día. Pero mientras, leyendo a Frankl, algún sentido podremos encontrarle al día.